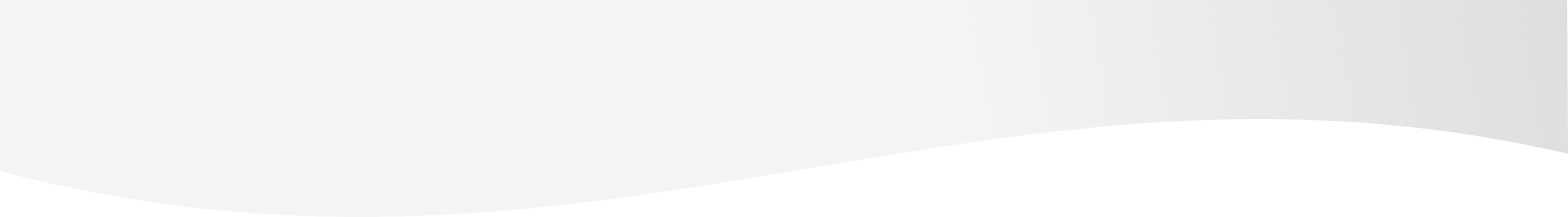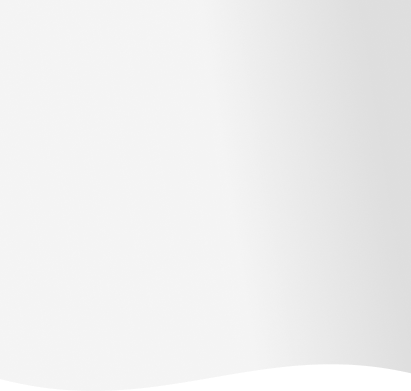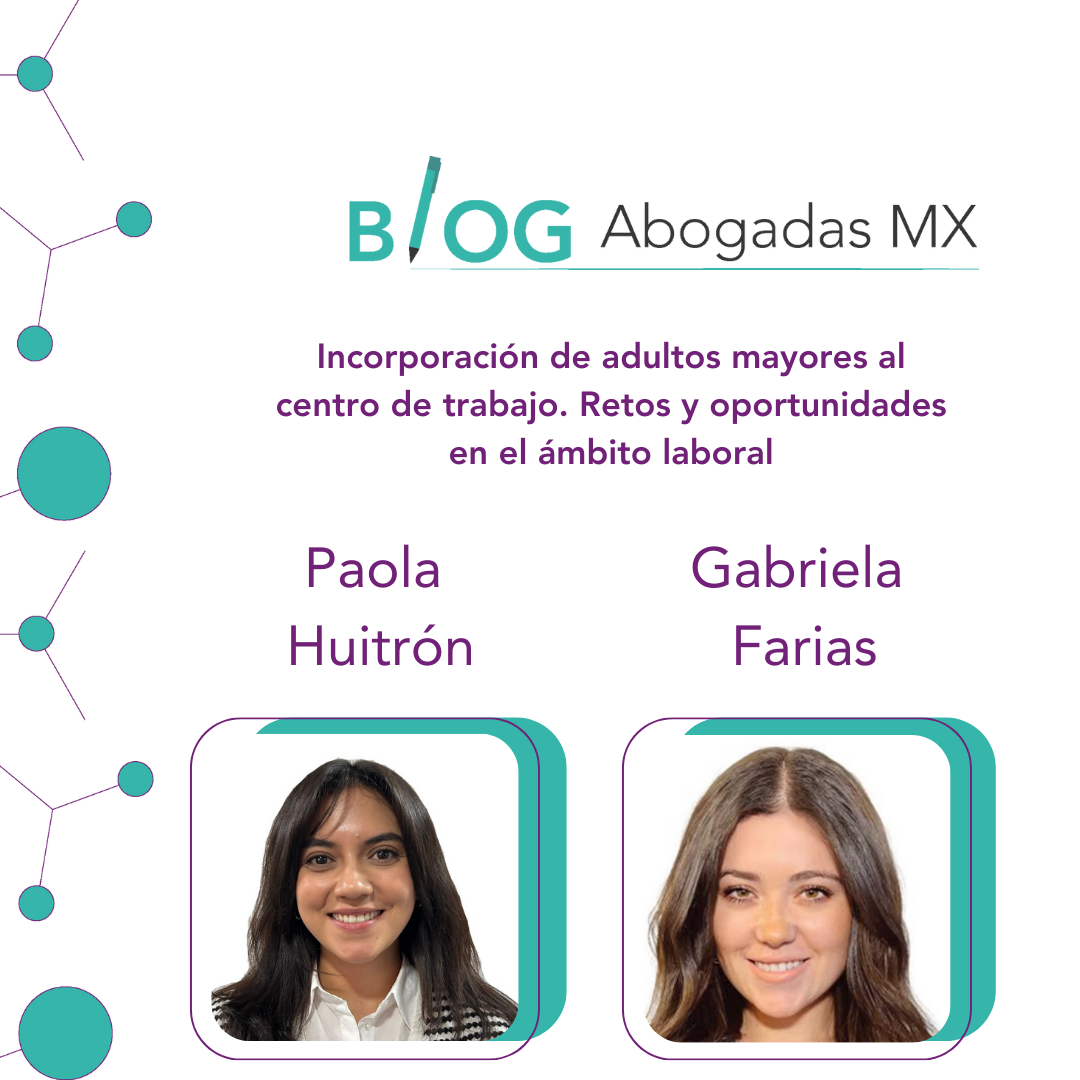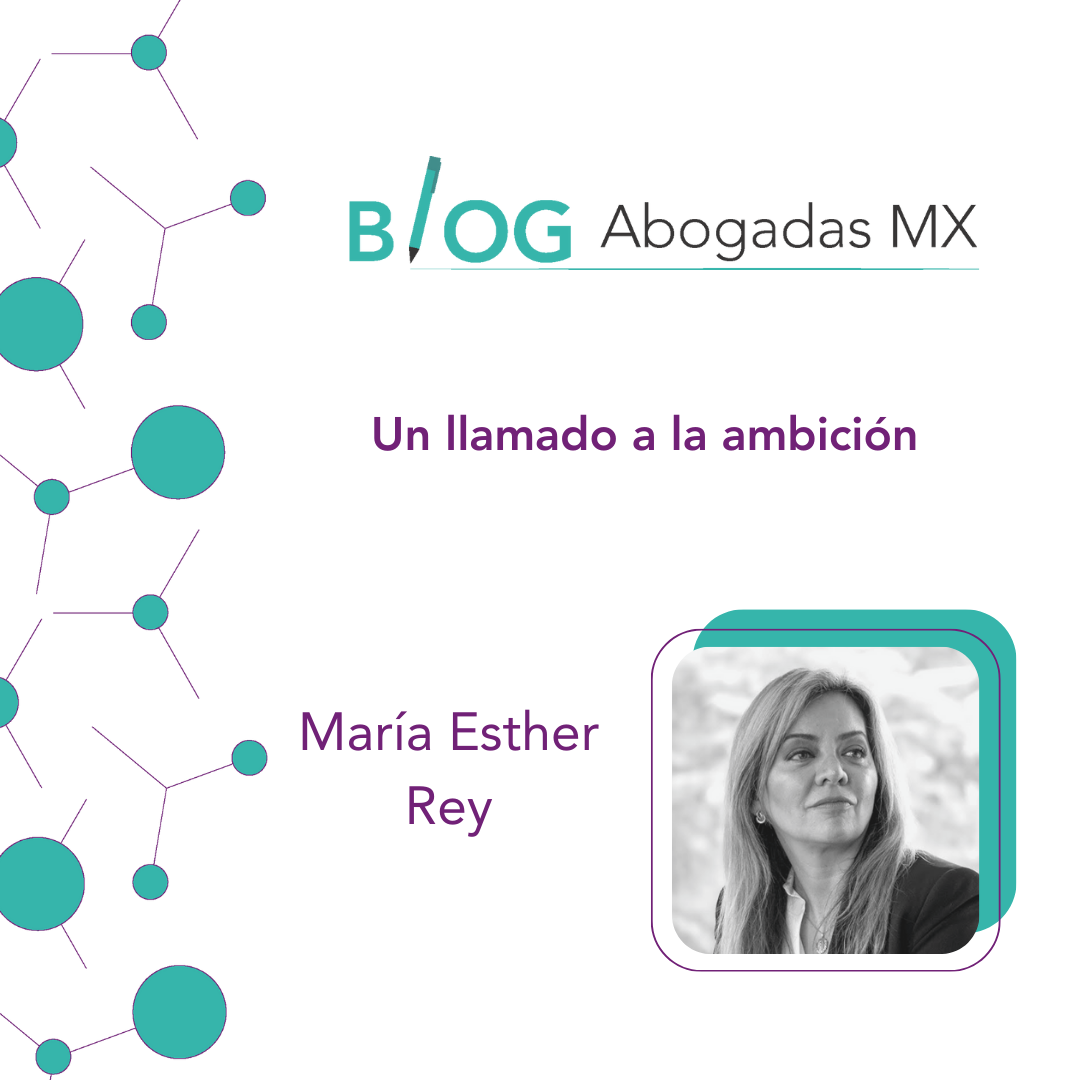A los Pies de la Mesa: Nuestra obligación de compartir el Conocimiento

“(…) Así yo, que no me siento a la mesa bienaventurada, pero huyendo del pasto del vulgo, a los pies de los que en ella se sientan recojo lo que dejan caer, y conozco la mísera vida de los que tras de mí he dejado por la dulzura que pruebo en lo que poco a poco recojo, movido de misericordia, no olvidándolo, he reservado para los míseros alguna cosa, que ya he mostrado varias veces a sus ojos, haciéndoles con ello más deseosos.”
En el pasaje anterior, del libro el Convivio, el aclamado poeta Dante Alighieri proclamó que las personas con acceso al conocimiento tienen una obligación humana de compartirlo, y de incitar la curiosidad intelectual de los demás.
Por siglos, las mujeres sobrevivimos de las migajas que nos quisieron compartir los hombres de dicho conocimiento. Algunas, con una curiosidad intelectual imparable, lograron sobreponerse a los retos sociales de su época, e incluso, se ganaron un lugar en la mesa bienaventurada. En el ámbito de la abogacía, nos encontramos a Arabella Mansfield, Myra Bradwell, Lidia Poët, María Asunción Sandoval, entre otras, quienes lucharon por un lugar en la mesa, e hicieron historia(1).
Poco a poco, las mujeres han poblado los sectores públicos y privados de la abogacía, haciéndose espacio en las mesas donde se toman las decisiones. Aunque falta mucho para realmente hablar de una igualdad de género entre las y los abogadas, considero que es momento de que las abogadas recordemos nuestra obligación de compartir nuestro conocimiento con aquellas que no tienen acceso ni a las migajas que caen de la mesa.
Crítica al Feminismo liberal
Varias autoras latinoamericanas como Breny Mendoza, Teresa De Lauretis, Lucía Busquier y Fabiana Parra han denunciado las primeras olas feministas en Latinoamérica, alegando que estaban enfocadas únicamente en un arquetipo de mujer. Se buscaba reivindicar a las mujeres que vivían en la ciudad, que podían pagar una educación, y que buscaban gozar de los mismos privilegios que los hombres de su misma clase social(2).
A las “feministas” se les olvidaron las peleas de sus hermanas de otras clases sociales, de otras etnias, y en general, que vivían en otras circunstancias (como sus hermanas trans, o sus hermanas con discapacidad). Ciegas por su sed de justicia, las feministas de las primeras olas no reconocieron que ellas también eran opresoras.
Con el paso de los años, el concepto de feminismo se ha apartado de esta visión hegemónica, para acercarse cada vez más a un feminismo interseccional, en el que se reconocen los diferentes niveles de opresión.
El feminismo de la segunda y tercera ola también permearon en nuestra profesión. Entre 1898 y 1950, solo el 4.4% de los egresados de la Escuela Nacional de Jurisprudencia eran mujeres. Entre 1950 y 1975, el porcentaje de abogadas tituladas aumentó al 12%. De 1975 a 1998, las mujeres elaboraron el 33% de las tesis de licenciatura en Derecho(3). Hoy, alrededor del 47.2% de los abogados del país, somos mujeres(4).
Se puede ver claramente que la mayoría de las abogadas de nuestro país egresaron durante la segunda y tercera ola del feminismo. Eso explica por qué el enfoque actual del feminismo en los despachos es de tendencia hegemónica.
Brecha sistemática
Se presentan varias estadísticas del informe de Abogadas MX de “DERECHO DESIGUAL: Las Brechas en la Abogacía en México”, para evidenciar la brecha que existe entre las abogadas(5).
Abogadas con discapacidad
De las abogadas en México, únicamente el 0.6% tiene una discapacidad física; 0.8% tiene una discapacidad auditiva; 5.1% tienen una discapacidad visual; 1.3% tiene una discapacidad psicosocial; y 0.1% tiene una discapacidad de aprendizaje.
Abogadas indígenas
Solamente el 10.1% de las abogadas en México se reconoce como indígenas, lo que convierte a la abogacía en la segunda profesión con menor representación de mujeres indígenas, después de la medicina. La profesión con mayor representación de mujeres indígenas es la venta ambulante, con 24.7%.
Adicionalmente, las abogadas indígenas ganan 12 centavos menos que el resto de las abogadas.
Abogadas egresadas de escuelas públicas
Las oportunidades laborales para las abogadas egresadas de las universidades públicas no son las mismas que las oportunidades para las abogadas egresadas de las universidades privadas. El 67.5% de las abogadas que egresan de universidades públicas ostentan cargos en el sector estatal o municipal. Únicamente el 12.2% de dichas abogadas está en una empresa del sector privado, y sólo el 6.4% ostentan cargos en el gobierno federal.
A comparación, el 33.1% de las abogadas egresadas de universidades privadas está en el sector privado, el 22% ostenta cargos en el gobierno federal y solamente el 30% ostenta cargos en el sector estatal o municipal.
Aunado a lo anterior, existe una brecha salarial del 12% entre las abogadas que egresaron de universidades privadas y las abogadas que egresaron de universidades públicas.
Abogadas trans
Desgraciadamente, no se han podido encontrar estadísticas que reflejen la situación de las abogadas trans, lo que perpetua su invisibilidad en el sector.
Nuestro lugar en la mesa
Las anteriores estadísticas reflejan las raíces sumamente elitistas de nuestra profesión, las cuales, trascienden el género. No es que las mujeres indígenas “prefieran” ser vendedoras ambulantes sobre abogadas, simplemente no les hemos dado las herramientas suficientes para desempeñarse en nuestra profesión.
Como abogadas que tienen acceso a la mesa bienaventurada, tenemos una obligación frente a nuestras hermanas de proveerles una buena educación jurídica, de ofrecerles un lugar en nuestros despachos. Debemos reconocer que no se encuentran entre nosotras por barreras estructurales y sistemáticas que nosotras hemos ayudado a mantener.
¿Cuántas de ustedes dan clases en universidades públicas? ¿Cuántas se han planteado impartir una clase de introducción al estudio del Derecho en una preparatoria pública? ¿Cuántas se han cuestionado la cuota de personas con discapacidad en sus respectivos despachos? Al contratar abogadas ¿qué peso tiene la universidad de la que provienen? ¿Se han planteado contratar abogadas trans?
El tener que haber luchado por un lugar en la mesa, no nos exime de nuestra obligación de velar por nuestras hermanas. Obviar esta responsabilidad, sería admitir que únicamente estábamos peleando por gozar de los mismos privilegios que los hombres de nuestra clase social, y no por una liberación femenina en su totalidad. ¿Seguiremos perpetuando las demás barreras sistemáticas y estructurales de opresión, o haremos algo al respecto?
*El contenido de este artículo es publicado bajo la responsabilidad de su autora y no necesariamente refleja la posición de Abogadas MX.
Referencias:
(1) https://www.opinion51.com/leticia-bonifaz-las-primeras-abogadas/
(3) https://www.youtube.com/watch?v=3XslLZXOE-Q