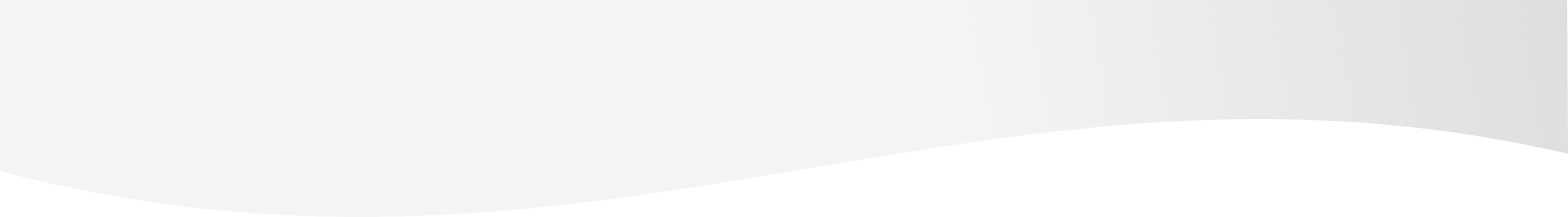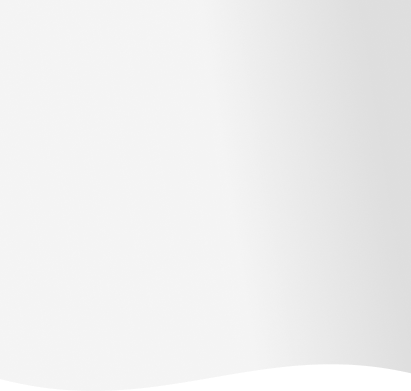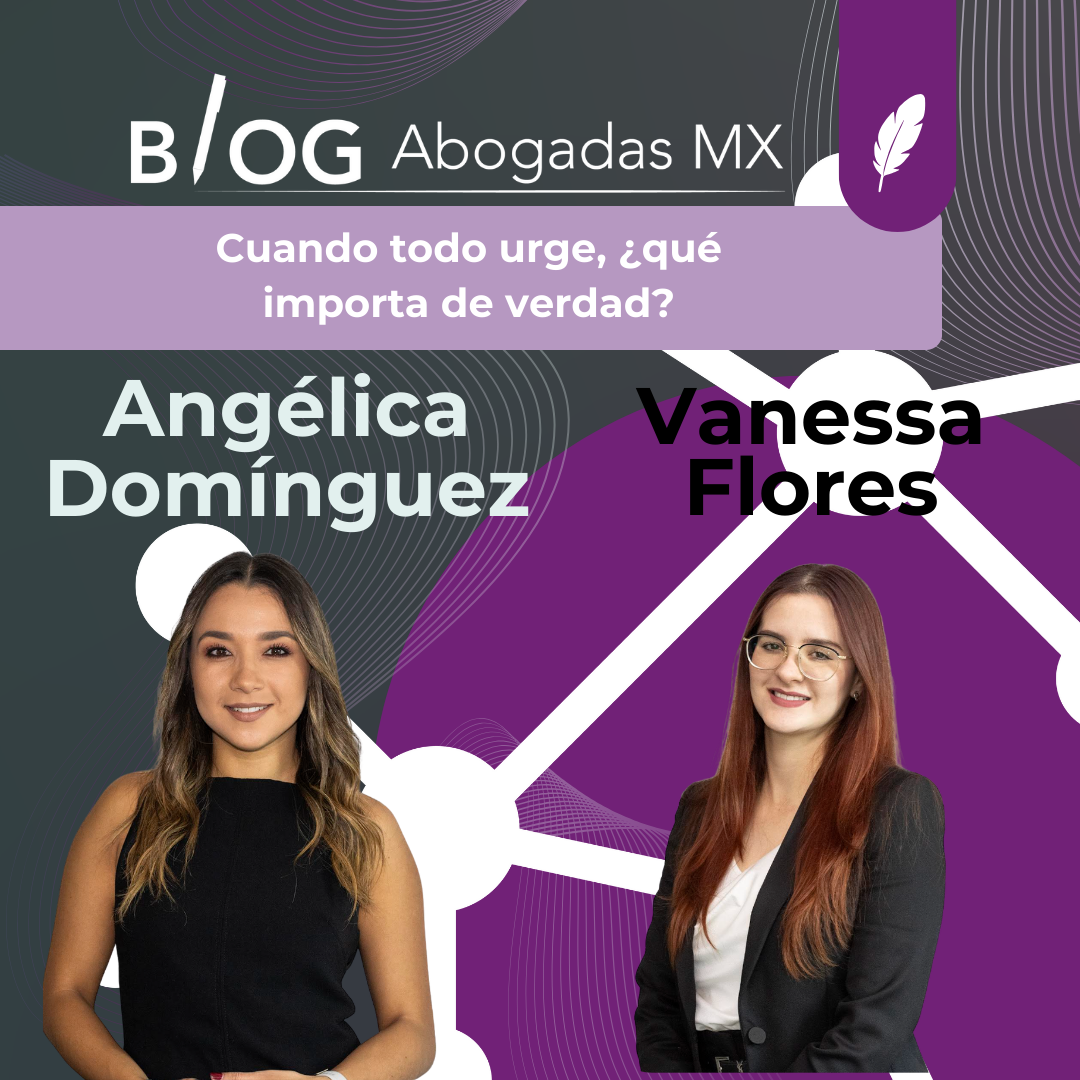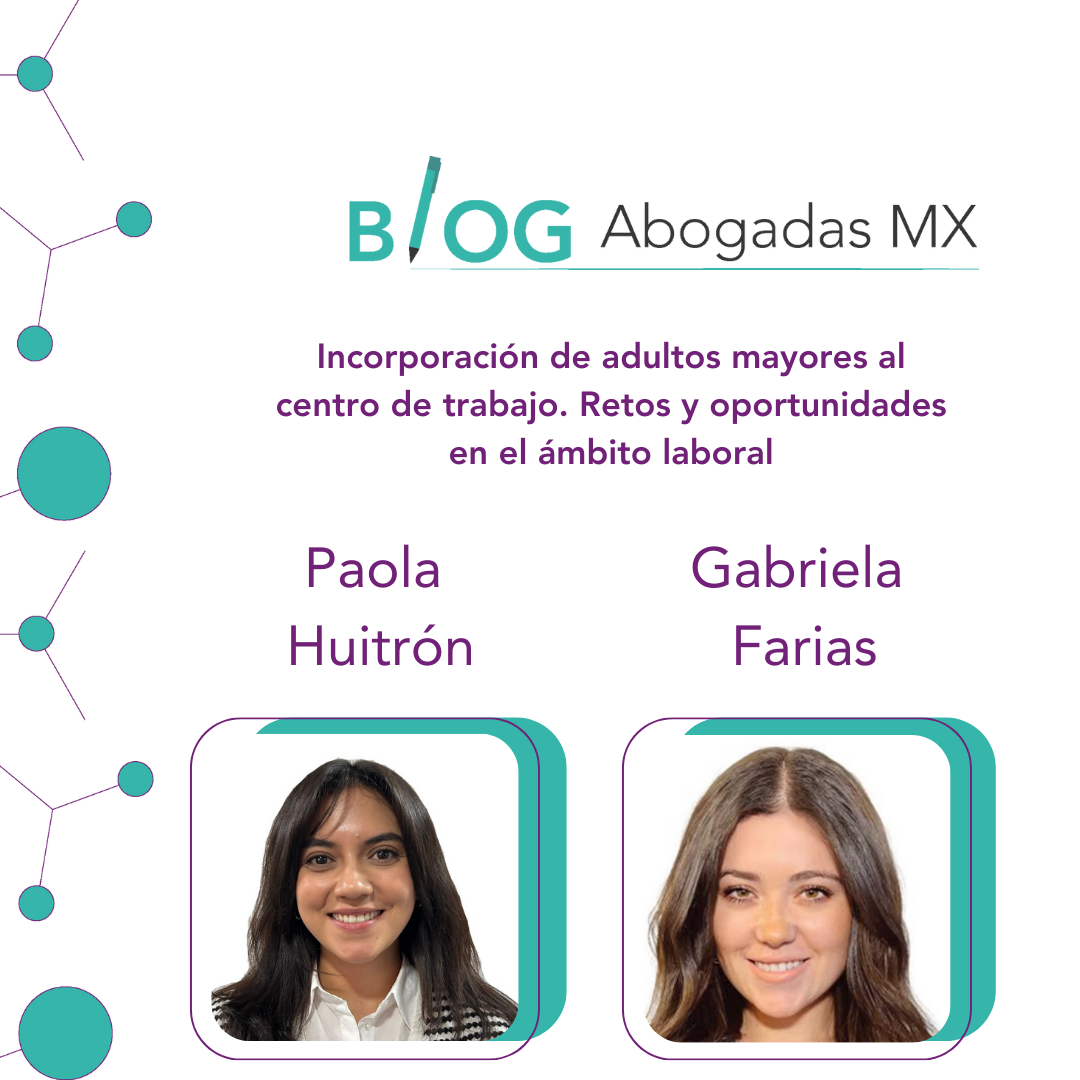La criminalización de la pobreza y su impacto en los derechos humanos y de género.
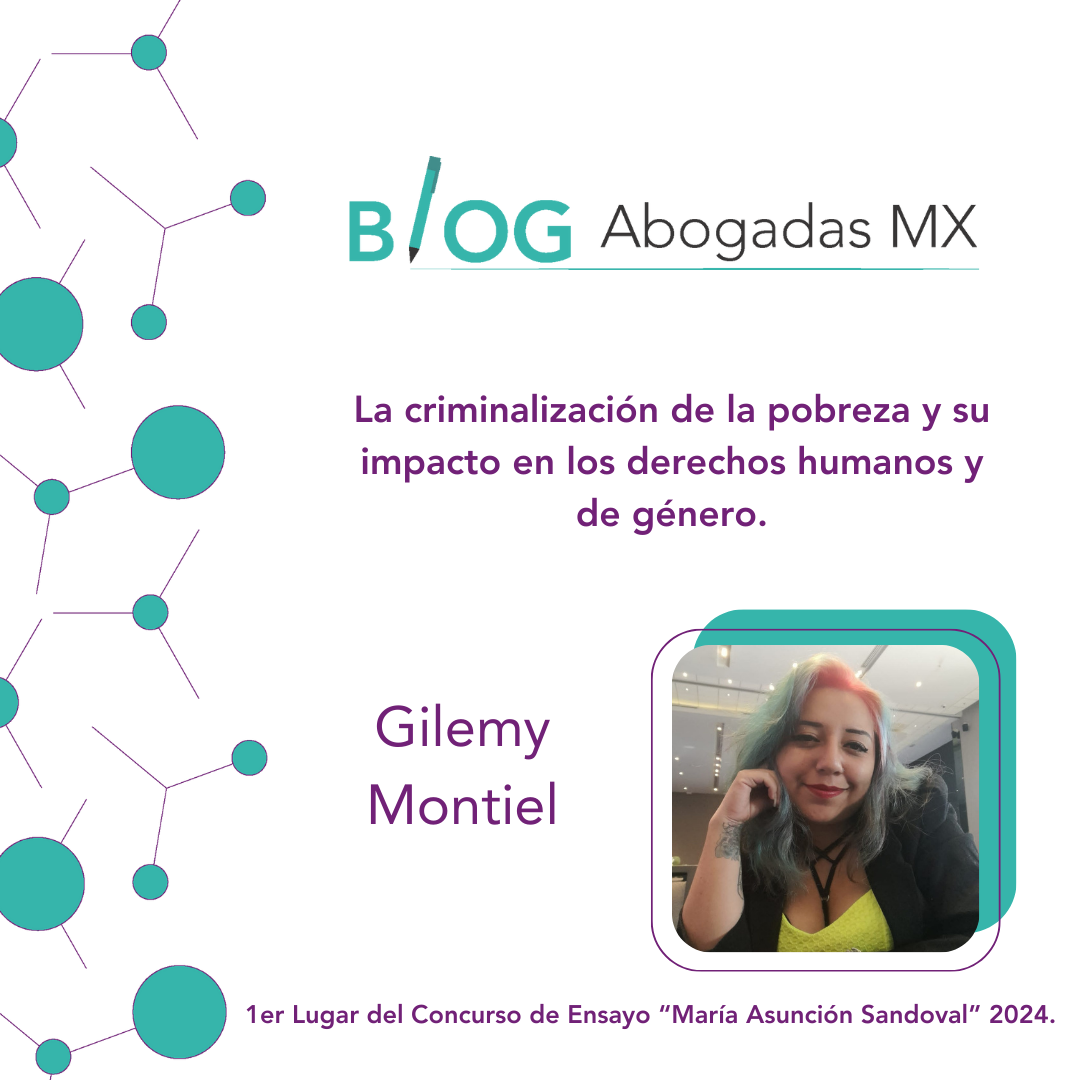
"A pesar de la codicia del gobierno y su fragancia, a pesar que en nuestra iglesia se negocie con dinero, a pesar de tener miedo porque sabes de un verdugo que te costura los labios si lo dices por radio. Hay que romper el silencio, del silencio tuyo"
(Perrozonpopo)
Introducción.
Es esencial garantizar que todas las personas, independientemente de su situación económica, tengan acceso a la protección, la dignidad y la justicia. Sin embargo, este ensayo se centrará en cómo la criminalización de la pobreza conduce a violaciones sistemáticas de los derechos humanos y actúa como un factor determinante de la desigualdad social. Esta problemática necesita ser abordada y confrontada de manera urgente para quienes buscamos un Estado de derecho y un entorno más equitativo, donde las condiciones sociales no se asocien con estereotipos de criminalidad.
La intersección entre pobreza y género revela profundas desigualdades. Las políticas públicas actuales, en muchos casos, agravan la vulnerabilidad, especialmente de las mujeres. Por lo tanto, es crucial abordar la criminalización de la pobreza para implementar medidas efectivas que faciliten el acceso de las mujeres a recursos, educación y mejores oportunidades laborales, al mismo tiempo que se contribuye a la prevención de la violencia. Promover un enfoque inclusivo que fomente la cohesión social y construya comunidades fuertes es fundamental. Ignorar las causas de la pobreza obstaculiza el bienestar colectivo, genera división y crea tensiones sociales.
Asimismo, se examinará cómo las políticas públicas y las prácticas sociales contribuyen a la criminalización de las personas en situación de pobreza, identificando los mecanismos legales y normativos que perpetúan esta problemática. Se evaluará cómo la pobreza afecta el ejercicio de los derechos humanos fundamentales, centrándose en el acceso a la justicia, la salud, la educación y la vivienda. Además, se investigará cómo esta problemática impacta de manera diferenciada a las mujeres, considerando la violencia estructural existente.
El ensayo también ofrecerá propuestas y enfoques alternativos que promuevan los derechos humanos, evitando la criminalización de la pobreza, y contribuirá al debate público sobre la relación entre pobreza, criminalización y derechos humanos, fomentando una mayor comprensión de las desigualdades sociales.
Finalmente, el trabajo se organizará en varias secciones, comenzando con esta introducción que presenta la problemática. Se incluirá un marco teórico que contextualiza los conceptos de pobreza, criminalización y derechos. Posteriormente, se realizará un análisis de la criminalización de la pobreza, examinando los mecanismos legales y casos concretos que ilustran su impacto. Se dedicara una sección al impacto sobre los derechos humanos y otra a la perspectiva de género. Luego, se ofrecerán recomendaciones que promuevan la inclusión social y el respeto a los derechos humanos. Finalmente, se presentarán las conclusiones, resumiendo los hallazgos más relevantes, y se incluirá una bibliografía con las fuentes consultadas, garantizando la rigurosidad académica del presente ensayo.
La pobreza (1).
Sin embrago, para profundizar en este concepto, es crucial preguntarse: ¿falta o escasez de qué? La Organización de las Naciones Unidas ofrece una perspectiva más integral, al señalar que la pobreza trasciende la mera falta de ingresos económicos. Se presenta como una problemática de derechos humanos, que abarca aspectos como el hambre, la malnutrición, la carencia de vivienda digna y el acceso ilimitado a servicios fundamentales como la salud y la educación (2). Este fenómeno es estructural y social, y no simplemente una falla individual. No se trata solo de justicia; es una necesidad para el desarrollo sostenible y la creación de sociedades inclusivas y respetuosas de los derechos humanos.
Por otro lado, la criminalización de la pobreza se refiere al proceso por el cual las condiciones de pobreza son tratadas como infracciones legales. Este fenómeno lleva a la estigmatización y penalización de las personas vulnerables, penalizando conductas como la mendicidad y la ocupación de espacios públicos, lo que a menudo resulta en un ciclo de violencia y marginación.
La interseccionalidad de la pobreza.
A lo largo del tiempo, diversas teorías han explorado esta problemática, destacando cómo las personas en situación de pobreza son empujadas a los márgenes de la sociedad, donde enfrentan barreras adicionales para acceder a recursos y derechos. Estas desigualdades sociales y económicas generan tensiones que afectan desproporcionadamente a grupos vulnerables, con la lucha de clases y el control social como elementos clave en esta dinámica.
Angela Davis, activista y académica, ha trabajado extensamente en la intersección entre raza, clase y género. En su obra Son obsoletas las prisiones analiza cómo la criminalización de las comunidades vulnerables, especialmente las mujeres afroamericanas, se entrelaza con la pobreza y el sistema de justicia penal (3). Davis, argumenta que la criminalización de la pobreza está íntimamente relacionada con el racismo estructural, resultando en una vigilancia y represión desproporcionada. Sosteniendo que el sistema penal actúa como un mecanismo de control social que perpetua la desigualdad y la exclusión.
Además, Davis señala que la violencia de género y la violencia institucional están interconectadas, subrayando la necesidad de que la lucha por la justicia social incluya un análisis profundo de las condiciones de pobreza para evitar que estas personas enfrenten una doble opresión. Aboga por la abolición de las prisiones y enfatiza la búsqueda de soluciones comunitarias, centrándose en el acceso a servicios sociales, educación y salud mental como alternativas al encarcelamiento.
Por su parte Nancy Fraser, en su obra Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición postsocialista, ofrece un análisis sobre la justicia social y la distribución de recursos, poniendo énfasis en el reconocimiento de identidades y la representación política. Fraser, distingue tres dimensiones de la justicia: distribución (acceso a recursos), reconocimiento (valorización de identidades) y representación (voz en el ámbito político). Su enfoque sugiere que la criminalización de la pobreza no solo implica la falta de recursos, sino también la falta de reconocimiento y representación en la sociedad (4).
Desde una teoría interseccional, Fraser argumenta que la pobreza no puede entenderse sin considerar cómo se cruzan las identidades de género, raza y clase. Este enfoque permite entender como las políticas públicas que criminalizan a las personas en situación de pobreza a menudo ignoran las complejidades de sus experiencias y los problemas cotidianos que enfrentan. Fraser, aboga por un retorno a políticas que prioricen la justicia social y el bienestar colectivo, resaltando la necesidad de un cambio estructural que aborde las raíces de la pobreza, ya que las políticas neoliberales han llevado a la privatización de servicios esenciales y a la desprotección de las comunidades vulnerables.
La pobreza en México
El artículo 4° de nuestra Constitución establece que el Estado garantiza el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como el acceso a educación, salud, vivienda y recursos necesarios para un desarrollo integral. Además, el artículo 1° prohíbe la discriminación por motivos de pobreza, género, raza, entre otros. Los artículos 14 y 17 refuerzan estos principios al asegurar el acceso a la justicia y la prohibición de la detención arbitraria, fundamentales para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad (5).
A nivel internacional, instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)(6), el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC)(7) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)(8) son cruciales. Estos documentos afirman derechos esenciales como el derecho a la vida, la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, la no discriminación y el acceso a un juicio justo.
Sin embargo, muchas organizaciones internacionales, incluido el Banco Mundial, miden la pobreza únicamente en términos de ingreso, utilizando un umbral de 1,90 dólares estadounidenses al día. Esta aproximación es limitada, ya que no abarca la complejidad de la pobreza ni su impacto en los derechos humanos.
En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha adoptado un enfoque multidimensional para medir la pobreza, incorporando principios de derechos humanos en su diseño y aplicación. En su informe del 10 de agosto de 2023, se destacó que “36 de cada 100 personas en México presentaban al menos una privación en sus derechos sociales y tenían un ingreso mensual por persona insuficiente para adquirir una canasta alimentaria, así como bienes y servicios necesarios”(9). Además, el informe señaló que el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema permaneció en niveles similares entre 2018 y 2022: 7.0% en 2018 y 7.1% en 2022. Esto indica un aumento en el número de personas en pobreza extrema, que pasó de 8.7 a 9.1 millones de personas en ese periodo.
La criminalización de la pobreza a lo largo de la historia.
El concepto de criminalización de la pobreza ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia, reflejando cambios en la percepción social y en las políticas públicas. En la era Medieval y Renacentista, las sociedades europeas comenzaron a establecer leyes que penalizaban la mendicidad. Durante este periodo, los pobres eran considerados una amenaza para el orden social, lo que llevó a la creación de instituciones como las casas de trabajo y albergues. Estas instituciones, aunque en teoría buscaban “reformar” a los pobres, en la práctica eran espacios de control y segregación, donde la dignidad y los derechos de los individuos eran frecuentemente vulnerados. La visión de la pobreza como un problema moral justificó la represión en lugar de fomentar la inclusión(10).
Con la llegada del siglo XIX y la Revolución Industrial, la urbanización masiva reveló la pobreza de manera más visible, lo que llevó a un cambio en las leyes. En este contexto, el control social se convirtió en un objetivo prioritario, y las legislaciones comenzaron a castigar no solo la mendicidad, sino también la vagancia y otras conductas asociadas a la falta de recursos(11). La criminalización se tornó más sistemática; las personas sin medios de subsistencia eran consideradas culpables de su propia situación, alimentando un ciclo de exclusión y marginación. Esta fase marcó un claro alejamiento de la idea de asistencia, optando por medidas punitivas que profundizaban aún más las desigualdades sociales(12).
Durante el siglo XX, el concepto de criminalización de la pobreza se expandió en el contexto de las políticas de bienestar social. Inicialmente, estas políticas buscaban proporcionar un soporte a las comunidades más vulnerables. Sin embargo, a partir de la década de 1980, con el auge del neoliberalismo y la desregulación económica, muchas de estas iniciativas comenzaron a desmantelarse(13). El énfasis en la reducción del gasto público y la promoción de la autosuficiencia personal llevó a un resurgimiento de la criminalización, especialmente en contextos urbanos, donde la pobreza se tradujo en un aumento de las políticas represivas contra quienes carecían de recursos(14).
La criminalización en la actualidad.
Actualmente la criminalización de la pobreza se manifiesta de múltiples formas, afectando directamente a las comunidades más vulnerables. Las políticas públicas a menudo recurren a medidas punitivas, como multas por acampar espacios públicos o la prohibición de la mendicidad, en lugar de ofrecer soluciones integrales que aborden las necesidades básicas de las personas. Estas prácticas no solo aumentan la carga financiera sobre los individuos en situación de pobreza, sino que también fomentan un ambiente de miedo y desconfianza hacia las autoridades, perpetuando un ciclo de marginalización.
Los desalojos forzados de han convertido en una estrategia común en las ciudades, donde las comunidades empobrecidas son desplazadas de sus hogares en nombre de “limpieza” urbana o desarrollo. Estas acciones no solo destruyen redes sociales y familiares, sino que también dificultan el acceso a recursos esenciales, como empleo, educación y atención medica. La utilización excesiva de la fuerza policial en estos contextos crea un ambiente de criminalización en el que la pobreza se asocia erróneamente con la criminalidad, alimentando la estigmatización de quienes luchan por sobrevivir(15).
Las narrativas mediáticas juegan un papel importante en esta dinámica, perpetuando estigmas y representaciones negativas que deshumanizan a las personas en situación de pobreza. A menudo, los medios de comunicación presentan historias que refuerzan la idea de que la pobreza es un resultado de la pereza o la falta de esfuerzo, ignorando las complejidades estructurales que la causan. Esta cobertura contribuye a la percepción pública de que las personas en situación de pobreza son peligrosas o problemáticas, lo que a su vez legitima la criminalización de sus conductas.
Además, en el contexto actual de crisis económicas y sociales, el aumento de la pobreza ha llevado a un mayor escrutinio y vigilancia sobre las comunidades empobrecidas. Las políticas de austeridad, en muchas ocasiones, han reducido el acceso a servicios esenciales y programas de bienestar social, orillando a las personas a recurrir a estrategias de supervivencia que son penalizadas. Este enfoque no solo ignora las causas profundas de la pobreza, sino que también perpetúa una narrativa que ve a los pobres como una carga para la sociedad, en lugar de reconocer su dignidad y sus derechos fundamentales.
El impacto directo en los Derechos Humanos
La criminalización de la pobreza tiene un impacto devastador en los derechos humanos, afectando de manera directa a los derechos fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad. Uno de los derechos más gravemente vulnerados es el derecho a la dignidad humana, que se ve comprometido cuando las políticas públicas estigmatizan y penalizan a quienes enfrentan la pobreza. Esta estigmatización no solo deshumaniza a las personas, sino que también perpetúa la idea de que su situación es resultado de fallas morales o falta de esfuerzo, ignorando las complejidades estructurales que contribuyen a su condición.
El derecho a un juicio justo también se ve afectado, especialmente en contextos donde la pobreza es criminalizada. Las personas de bajos recursos a menudo carecen de acceso a representación legal adecuada, lo que dificulta su capacidad para defenderse frente a acusaciones que pueden surgir a partir de su situación económica. En muchos casos, estas personas son detenidas sin un debido proceso, lo que no solo viola sus derechos, sino que también alimenta un ciclo de criminalización y marginación. La falta de recursos para garantizar una defensa adecuada se traduce en un sistema judicial que, en lugar de buscar justicia, perpetúa la desigualdad(16).
Además, el derecho a la salud es sistemáticamente vulnerado. Las políticas de criminalización a menudo resultan en un acceso limitado a servicios de salud, especialmente en comunidades empobrecidas. Por ejemplo, la represión de la mendicidad o el acampe en espacios públicos puede llevar a que las personas sean desalojadas de áreas donde tienen acceso a servicios básicos, lo que agrava su situación de salud y bienestar. La violencia institucional y el uso excesivo de la fuerza policial también generan traumas físicos y psicológicos, impactando negativamente la salud mental y emocional de los individuos afectados.
Estudio del Caso.
Un estudio revelador es el caso de Filadelfia, donde un análisis realizado por la Universidad de Princeton expone cómo las políticas de “limpieza urbana” han resultado en un aumento de las detenciones de personas en situación de pobreza. Las investigaciones muestran que las redadas policiales dirigidas a desalojar campamentos de personas sin hogar han llevado a múltiples violaciones de derechos humanos. Las personas afectadas no solo enfrentan la pérdida de sus pertenencias, sino que también son sometidas a procesos judiciales que no consideran su contexto socioeconómico. Estos casos evidencian cómo la criminalización de la pobreza se traduce en vulneraciones sistemáticas de derechos humanos, exacerbando la exclusión social y la marginalización(17).
Otro ejemplo es el caso de Los Ángeles, donde las políticas de "tolerancia cero" han sido implementadas contra la mendicidad. Investigaciones han documentado que las personas sin hogar son arrestadas y multadas por conductas relacionadas con su situación, lo que no solo perpetúa la pobreza, sino que también priva a estas personas de acceso a recursos y servicios básicos. Este tipo de criminalización genera un ambiente de miedo y desconfianza hacia las instituciones, afectando gravemente el ejercicio de sus derechos humanos(18).
Las respuestas institucionales ante la criminalización de la pobreza han sido diversas, aunque a menudo insuficientes. En muchos países, las reformas legislativas han buscado despenalizar la mendicidad y garantizar el acceso a servicios básicos como la salud y la educación. Sin embargo, la implementación de estas políticas frecuentemente se enfrenta a desafíos significativos debido a la falta de voluntad política y a la persistencia de estigmas sociales.
Impacto en los Derechos de Género
La criminalización de la pobreza tiene un impacto particularmente severo en los derechos de género, exacerbando las desigualdades que enfrentan las mujeres en situaciones vulnerables. En el contexto de la interseccionalidad, es crucial entender que la pobreza no afecta a todas las personas de la misma manera; las mujeres, especialmente aquellas que pertenecen a grupos marginados, enfrentan una doble carga. La interseccionalidad revela que factores como la raza, la clase social y el estatus migratorio se entrelazan para crear experiencias únicas de opresión. Por ejemplo, las mujeres que se encuentran en la pobreza son más propensas a ser Por ejemplo, las mujeres que se encuentran en la pobreza son más propensas a ser objeto de vigilancia y represión, y su acceso a recursos básicos se ve limitado en un contexto que penaliza sus condiciones de vida(19).
La criminalización de la pobreza se traduce en políticas que, en lugar de ofrecer apoyo, castigan a las mujeres por su situación económica. Esto incluye la penalización de la mendicidad, que a menudo es la única opción para muchas mujeres que, debido a su contexto, carecen de empleos formales y recursos económicos. Este tipo de medidas no solo perpetúa el ciclo de pobreza, sino que también crea un ambiente hostil en el que las mujeres son vistas como delincuentes, lo que contribuye a su marginación social y económica.
Violencias Específicas
La relación entre la criminalización de la pobreza y las violencias de género es alarmante y multifacética. Las mujeres en situación de pobreza son más vulnerables a la violencia estructural, que incluye la violencia institucional, la violencia doméstica y la violencia sexual. Cuando se criminaliza su pobreza, estas mujeres a menudo se ven atrapadas en un ciclo de violencia que no solo es físico, sino también psicológico y emocional. La estigmatización que enfrentan por su situación económica puede dificultar que busquen ayuda o denuncien abusos, ya que temen ser tratadas como delincuentes en lugar de víctimas. Además, la falta de acceso a servicios de apoyo, como refugios para víctimas de violencia o asistencia legal, se ve acentuada por la criminalización de sus condiciones de vida, lo que agrava su vulnerabilidad(20).
En muchos contextos, la violencia que enfrentan las mujeres en situación de pobreza se ve exacerbada por la criminalización de sus necesidades básicas. Por ejemplo, las políticas que desalojan a mujeres sin hogar no solo les quitan un lugar seguro, sino que también las expone a situaciones de abuso y explotación. Este ciclo de violencia es alimentado por un sistema que no reconoce las necesidades específicas de las mujeres en la pobreza, lo que resulta en una normalización de la violencia de género en estos contextos.
Acceso a Recursos y Servicios
La criminalización de la pobreza limita significativamente el acceso de las mujeres a recursos y servicios esenciales. Cuando las políticas públicas se enfocan en castigar conductas asociadas a la pobreza, como la mendicidad o el asentamiento en espacios públicos, las mujeres se ven privadas de acceso a servicios de salud, educación y apoyo social. Estas restricciones no solo perpetúan su situación de vulnerabilidad, sino que también impiden su capacidad para salir de la pobreza.
Además, muchas mujeres en situaciones de vulnerabilidad dependen de redes informales de apoyo, que se ven socavadas por la criminalización. Esta represión puede desarticular sus redes, dejando a las mujeres aisladas y sin acceso a recursos vitales. Esta falta de apoyo se traduce en una mayor dificultad para acceder a servicios de salud mental, atención médica y recursos educativos, lo que perpetúa un ciclo de pobreza y exclusión(21).
La criminalización también afecta la capacidad de las mujeres para participar en la economía formal. Muchas se ven obligadas a recurrir a trabajos informales y precarizados, lo que no solo limita sus oportunidades económicas, sino que también las expone a abusos y explotación. La falta de reconocimiento de sus derechos laborales y de acceso a servicios básicos, como el cuidado infantil, complica
aún más su situación.
Perspectivas Críticas
Este fenómeno ha suscitado un intenso debate académico y social, generando diversas perspectivas críticas sobre su justificación y consecuencias. Desde el enfoque de las ciencias sociales, muchos investigadores argumentan que esta criminalización no solo perpetúa la estigmatización de las personas en situación de pobreza, sino que también refuerza un sistema de control social que favorece a los sectores más privilegiados de la sociedad. Por ejemplo, Wacquant (2009)(22) sostiene que el sistema penal se convierte en una herramienta para gestionar la "pobreza indeseable", dirigiendo recursos hacia la represión en lugar de hacia el bienestar social. Esta visión destaca cómo la pobreza es criminalizada a través de políticas que ignoran sus causas estructurales, centrándose en el castigo en lugar de en la rehabilitación y el apoyo.
En contraste, algunos defensores de las políticas de criminalización argumentan que estas son necesarias para mantener el orden público y la seguridad en las comunidades. Desde esta perspectiva, se sostiene que las conductas asociadas con la pobreza, generan un ambiente de inseguridad que afecta a la población en general. Sin embargo, este argumento ignora las realidades subyacentes que impulsan la pobreza y perpetúa la marginalización de quienes ya enfrentan desventajas. Las críticas a esta postura indican que, en lugar de abordar las necesidades fundamentales de las personas, se les penaliza, lo que a menudo resulta en un ciclo de violencia y exclusión.
Debate sobre Alternativas
El debate también se centra en explorar alternativas y enfoques más humanos y efectivos para abordar esta problemática. Una de las propuestas más discutidas es la implementación de políticas de bienestar social que prioricen la dignidad y los derechos humanos. Esto incluye programas de asistencia que ofrezcan acceso a servicios de salud, educación y empleo, eliminando así la necesidad de recurrir a estrategias de supervivencia penalizadas. Estudios han demostrado que invertir en programas de apoyo social no solo mejora la calidad de vida de las personas en situación de pobreza, sino que también reduce la carga sobre el sistema penal (Desmond, 2016)(23).
Otra alternativa es la descriminalización de ciertas conductas asociadas con la pobreza. En lugar de tratar la mendicidad o la falta de vivienda como delitos, se podrían abordar como problemas sociales que requieren intervención y apoyo. Esta perspectiva ha sido respaldada por numerosas organizaciones de derechos humanos que abogan por un enfoque más inclusivo y compasivo, centrado en la rehabilitación y la reintegración social en lugar de la penalización.
Asimismo, es fundamental fomentar un diálogo interseccional que reconozca cómo la pobreza, el género, la raza y otras identidades se cruzan para generar experiencias únicas de opresión. La implementación de políticas que tengan en cuenta estas intersecciones puede resultar en soluciones más efectivas y equitativas, garantizando que las voces de quienes son más afectados sean escuchadas en el proceso de formulación de políticas.
Resumen de Hallazgos
A lo largo de este ensayo, hemos analizado cómo la criminalización de la pobreza no solo perpetúa la desigualdad social, sino que también vulnera una serie de derechos humanos fundamentales. Desde sus raíces históricas hasta su manifestación en la actualidad, hemos observado que esta criminalización se traduce en la penalización de conductas asociadas a la pobreza, afectando desproporcionadamente a grupos vulnerables, especialmente a mujeres y minorías raciales. El marco legal, tanto nacional como internacional, revela un compromiso con los derechos humanos que, sin embargo, a menudo no se traduce en acciones efectivas para abordar la pobreza de manera integral. Además, el impacto de esta criminalización se ve exacerbado por la falta de acceso a recursos, servicios de salud y educación, creando un ciclo de exclusión y violencia.
Recomendaciones
Para abordar esta problemática de manera efectiva, es fundamental que las políticas públicas se orienten hacia la promoción del bienestar social y la inclusión. Las recomendaciones incluyen:
- Descriminalización de Conductas: Abolir leyes que penalizan la mendicidad y otras formas de supervivencia, y en su lugar, desarrollar programas de asistencia social que atiendan las necesidades básicas de las personas en situación de pobreza.
- Inversión en Bienestar Social: Aumentar la inversión en servicios de salud, educación y vivienda, garantizando que estos recursos estén accesibles para todos, especialmente para las mujeres y las comunidades marginadas.
- Enfoque Interseccional: Implementar políticas que consideren las múltiples identidades de las personas, abordando cómo la interseccionalidad afecta a la pobreza y su criminalización. Esto implica escuchar y amplificar las voces de quienes son más afectados.
- Investigación y Evaluación: Fomentar la investigación que evalúe el impacto de las políticas actuales sobre la pobreza y su criminalización, asegurando que las decisiones políticas se basen en evidencia sólida.
Reflexión Final
Las propuestas de reforma deben centrarse en la protección integral de los derechos de las personas en situación de pobreza. Esto incluye la creación de programas de asistencia social que no solo atiendan las necesidades económicas, sino que también promuevan la inclusión social. Las reformas deben considerar el enfoque de derechos humanos en todas las políticas públicas, asegurando que se priorice la dignidad y el bienestar de las personas más vulnerables.
Además, es crucial fomentar la capacitación y sensibilización de las fuerzas del orden y de los funcionarios públicos sobre la pobreza como un problema social, no como una falta moral. La implementación de programas de educación que aborden la complejidad de la pobreza y su interseccionalidad con otros factores sociales puede ayudar a desmantelar los estigmas que alimentan la criminalización.
Abordar esta problemática y sus efectos en los derechos humanos requiere un enfoque integral y colaborativo que involucre a múltiples sectores de la sociedad. Solo a través de reformas significativas y un compromiso genuino con la justicia social se podrá avanzar hacia un entorno donde la dignidad y los derechos de todas las personas sean respetados y protegidos. Por lo tanto, es esencial un cambio de paradigma que reconozca la pobreza como un problema social y no como una falla individual. Abordar la criminalización de la pobreza requiere un enfoque integral que incluya políticas públicas centradas en la justicia social, el acceso a servicios esenciales y la eliminación de la estigmatización. Solo a través de una comprensión más profunda y compasiva de las realidades que enfrentan las personas en situación de pobreza se podrá avanzar hacia una sociedad más equitativa y respetuosa de los derechos humanos.
El impacto en los derechos de género es profundo y multifacético. Las mujeres, en particular, sufren una serie de violaciones a sus derechos fundamentales que no solo perpetúan su pobreza, sino que también agravan las violencias que enfrentan. Para abordar esta problemática de manera efectiva, es crucial implementar políticas públicas que reconozcan y respondan a las necesidades específicas de las mujeres en situación de pobreza, garantizando su acceso a recursos y servicios sin penalización. Solo a través de un enfoque interseccional que entienda las complejidades de la pobreza y el género se podrá avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa.
El debate revela la necesidad de replantear nuestras políticas y enfoques. En lugar de castigar, es vital implementar estrategias que promuevan la inclusión, la dignidad y los derechos humanos, desafiando las narrativas que perpetúan la criminalización y la exclusión. La criminalización de la pobreza es un problema complejo que debe ser abordado desde una perspectiva de derechos humanos y de género. Ignorar las condiciones que llevan a la pobreza y castigar a quienes la experimentan no solo es éticamente injusto, sino que perpetúa un ciclo de marginación y violencia.
Es imperativo que nuestras sociedades adopten un enfoque más humano y compasivo que no solo proteja los derechos de las personas, sino que también promueva su dignidad y bienestar. Abordar la criminalización de la pobreza no es solo un imperativo moral, sino también una condición esencial para construir un Estado de derecho. La transformación social comienza con la aceptación de que
todos merecen ser tratados con dignidad y respeto, independientemente de su situación económica.
*El contenido de este ensayo es publicado bajo la responsabilidad de su autora y no necesariamente refleja la posición de Abogadas MX.
Referencias:
(1)ASALE, R. -, & RAE. (n.d.). pobreza | Diccionario de la lengua española. “Diccionario de La Lengua Española” - Edición Del Tricentenario. https://dle.rae.es/pobreza
(2)Nations, U. (n.d.). Acabar con la pobreza | Naciones Unidas. United Nations. https://www.un.org/es/global-issues/ending-poverty
(3) Davis, A. (2003). Are Prisons Obsolete? Seven Stories Press.
(4) Fraser, N. (1997). Justice Interruptus: Critical Reflections on the "Postsocialist" Condition. Routledge.
(5)Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
(6)Naciones Unidas. (1948). La Declaración Universal de Derechos Humanos. United Nations. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
(7)Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (n.d.). OHCHR. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic- social-and-cultural-rights
(8)Naciones Unidas. (1979). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. OHCHR. https://www.ohchr.org/es/instruments- mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
(9)Dirección de información y comunicación social comunicado No. 7 Ciudad de México a 10 de agosto de 2023. (n.d.). https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2023/Comunicado_07_M edicion_Pobreza_2022.pdf
(10) Kettner, P. (2016). The origins of social welfare in medieval Europe. Routledge.
(11)Foucault, M. (1995). Discipline and punish: The birth of the prison. Vintage Books.
(12) Thompson, E. P. (1967). The making of the English working class. Victor Gollancz Ltd
(13)Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford University Press.
(14)Wacquant, L. (2009). Punishing the poor: The neoliberal government of social insecurity. Duke University Press.
(15)Mitchell, D. (2003). The politics of public space. Routledge.
(16)Foucault, M. (1995). Discipline and punish: The birth of the prison. Vintage Books.
(17)Mitchell, D. (2003). The politics of public space. Routledge.
(18)Desmond, M. (2016). Evicted: Poverty and profit in the American city. Crown Publishing Group.
(19)Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory, and antiracist politics. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139-167.
(20)Wacquant, L. (2009). Punishing the poor: The neoliberal government of social insecurity. Duke University Press.
(21)Harris, A. (2011). Gender and the criminalization of poverty: The case of the “welfare queen.” Gender & Society, 25(5), 673-690. https://doi.org/10.1177/0891243211418106
(22)Wacquant, L. (2009). Punishing the poor: The neoliberal government of social insecurity. Duke University Press.
(23)Desmond, M. (2016). Evicted: Poverty and profit in the American city. Crown Publishing Gro