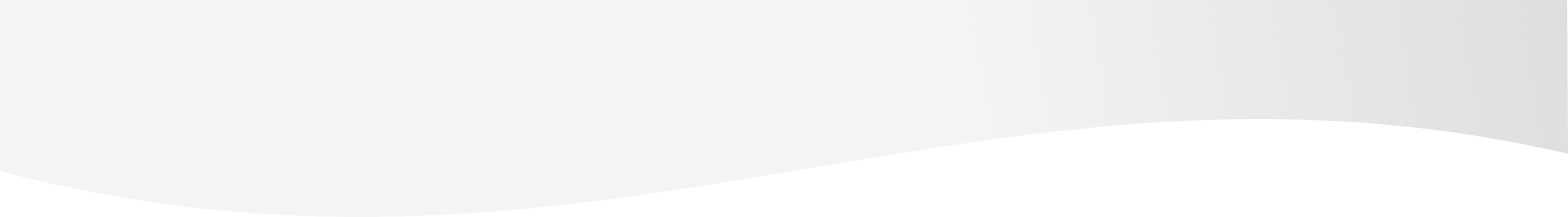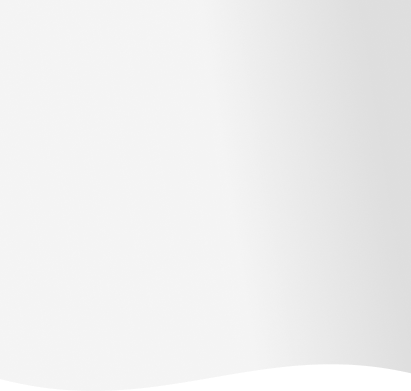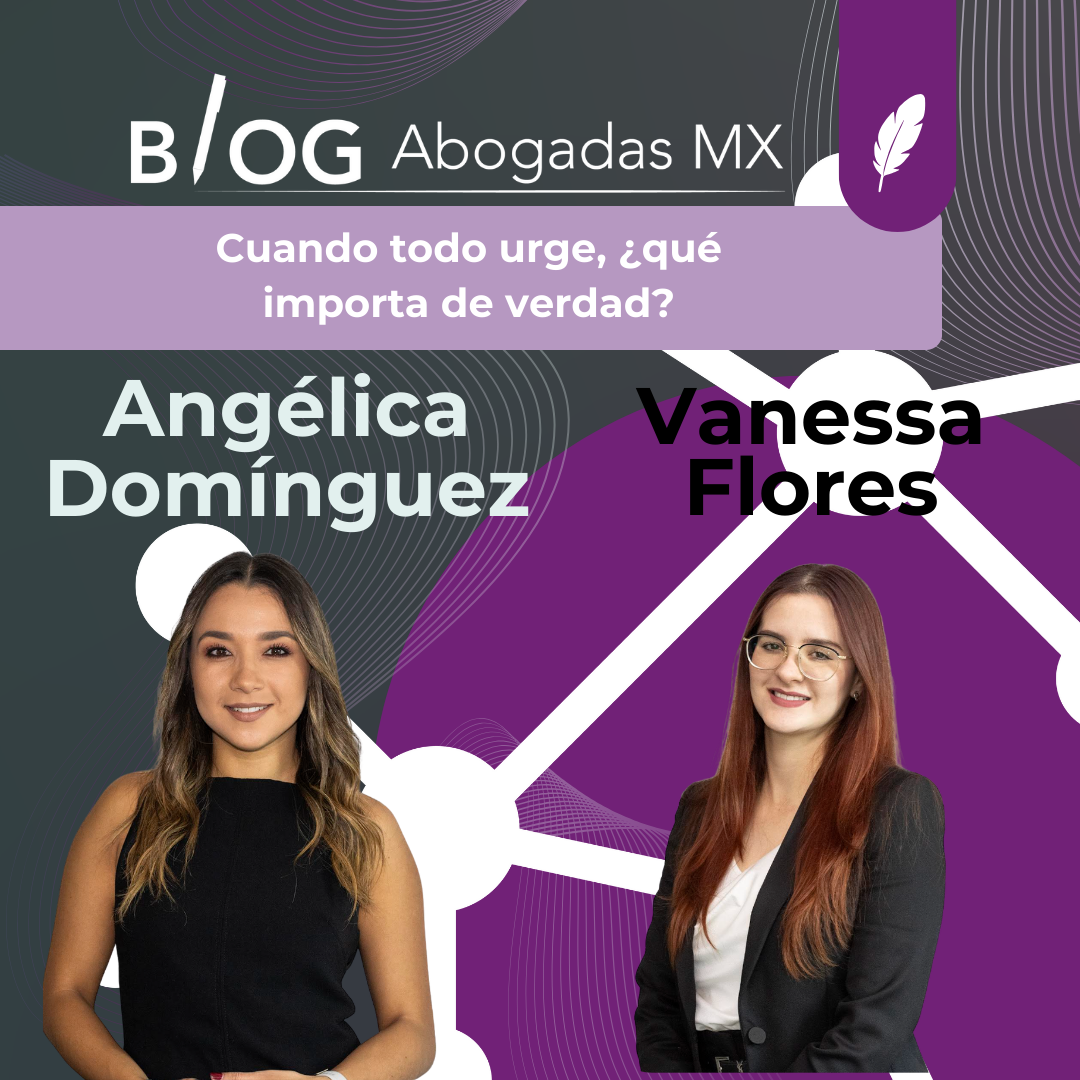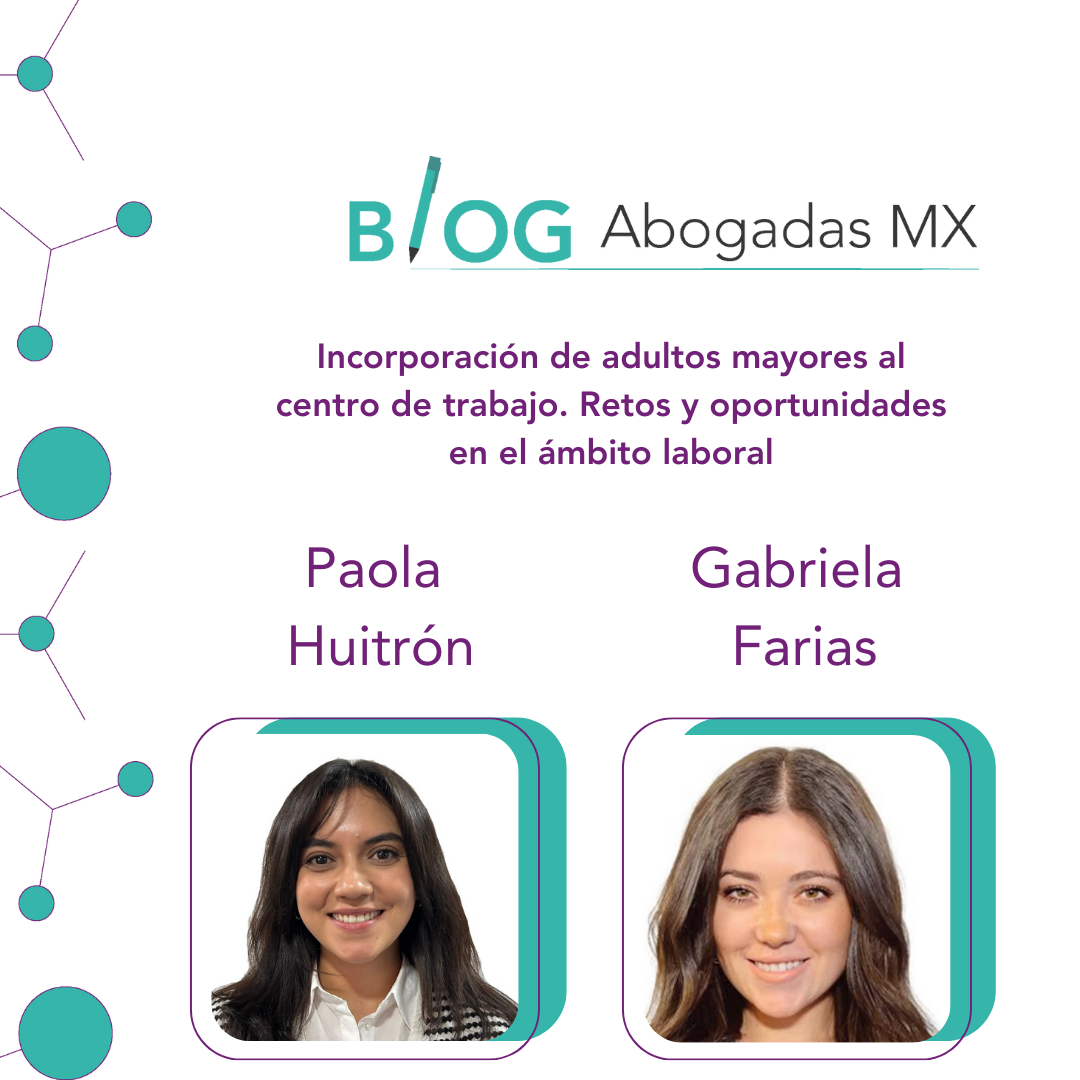TRES PILARES PARA LA CREACIÓN DE DESPACHOS MÁS INCLUYENTES
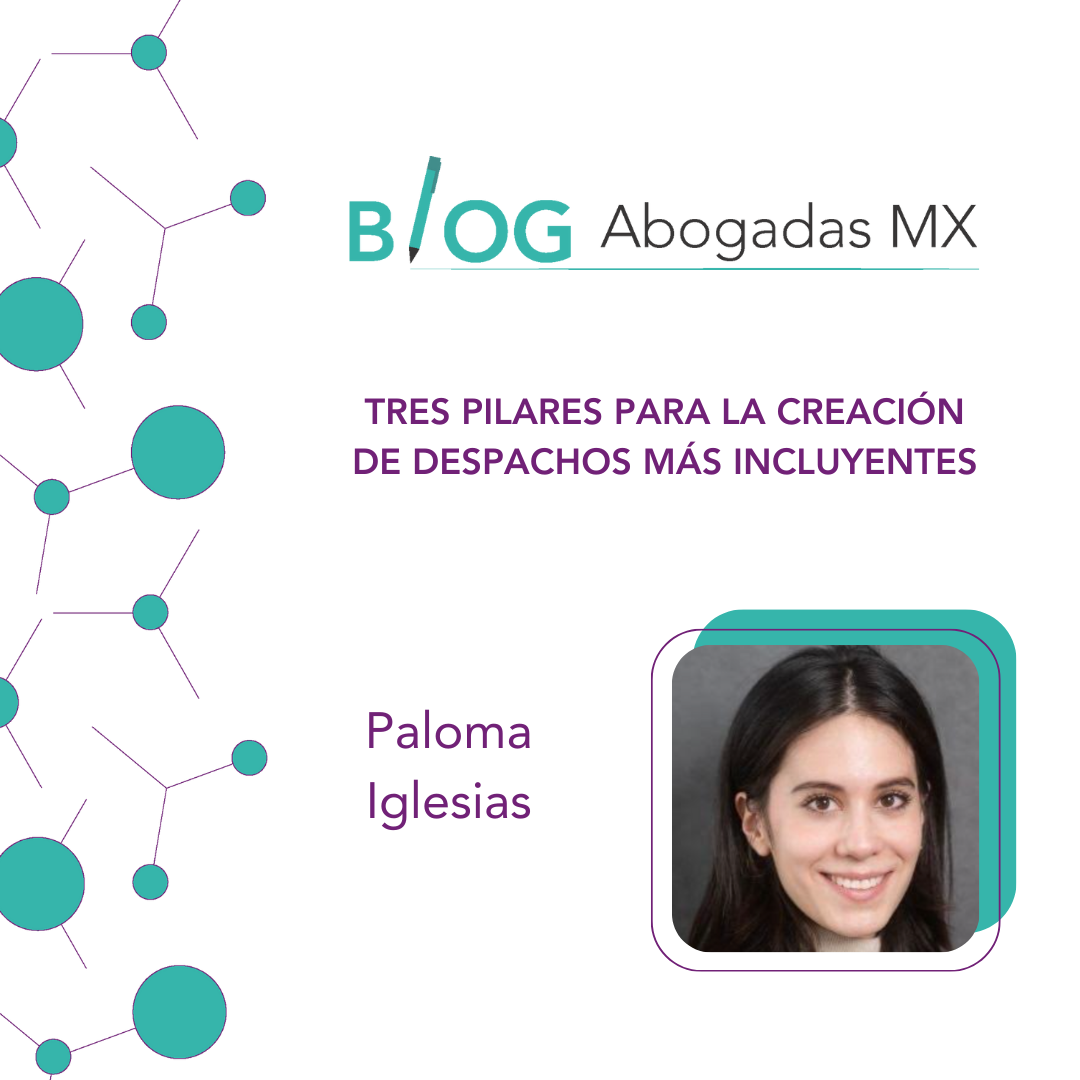
INTRODUCCIÓN
La incorporación de mujeres en puestos de liderazgo dentro de los despachos de abogados no solamente aporta beneficios comerciales para las firmas al mejorar su comprensión de las necesidades de una clientela diversa(1), sino que es una cuestión de justicia social. Aunque existen esfuerzos alentadores por parte de algunos despachos para mejorar la inclusión de las mujeres en el mundo jurídico, aún queda un largo camino por recorrer: según la International Bar Association, aunque las mujeres representan el 39% del total de abogados en despachos mexicanos, solo el 17% ocupan cargos de alta responsabilidad(2). Esta guía práctica propone acciones para mejorar esta estadística, y, de esa manera, crear despachos más incluyentes.
PRIMER PILAR: CONSTRUIR MODELOS A SEGUIR
La presencia de mujeres en puestos de liderazgo dentro de los despachos legales es fundamental para inspirar a las nuevas generaciones de abogadas, así como para crear una cultura en la que la presencia de mujeres tomadoras de decisiones es visto como la norma y no como la excepción.
La visibilidad de mujeres en puestos de liderazgo dentro de las firmas de abogados motiva a más mujeres a estudiar derecho y a perseguir carreras profesionales en despachos, puesto que más mujeres jóvenes pueden tener un modelo aspiracional con quien se pueden identificar.
No obstante, la visibilidad de las mujeres tomadoras de decisiones va más allá de inspirar a más mujeres a perseguir la carrera del derecho dentro de despachos. La existencia de las abogadas en puestos de alta dirección desafía las expectativas respecto de cómo la sociedad, (incluyendo clientes y los propios despachos) creen que “debería” de verse un líder en un despacho. Desafiar estereotipos de liderazgo crea poco a poco una cultura en la cual la presencia de las mujeres es normalizada, lo cual es fundamental para nivelar el plano entre hombres y mujeres aspirantes al liderazgo de despachos de abogados.
En este sentido, los despachos deben poner especial enfoque en la promoción y celebración del talento de las mujeres abogadas, asegurándose de que el liderazgo de las mujeres siempre sea visibilizado, premiado y fomentado.
SEGUNDO PILAR: FORMACIÓN EN LIDERAZGO
El desarrollo de habilidades de liderazgo en las mujeres abogadas es esencial para cerrar la brecha de género en la profesión legal y particularmente, en los despachos.
Ciertos factores culturales pueden limitar la confianza de las mujeres en su trayectoria profesional. En México todavía existe una cultura que dicta que las mujeres “deben” ser obedientes, no exigentes(4). La internalización de estas características por parte de las mujeres puede resultar ser un obstáculo para pedir aumentos de salario, exigir mayores prestaciones, y subir la escalera corporativa hasta llegar a puestos de liderazgo.
Para luchar en contra de los “deberes” impuestos por la sociedad en las mujeres e internalizados por ellas mismas, es importante que los despachos promuevan programas de mentoría y desarrollo profesional para empoderar a las mujeres, de modo que las abogadas tengan mayor acceso las herramientas necesarias para empoderarse a negociar firmemente, asumir roles de liderazgo y superar obstáculos culturales.
TERCER PILAR: INCLUSIÓN DE LAS ABOGADAS EN EL DISEÑO DE LOS MODELOS DE NEGOCIO DE LOS DESPACHOS
Es necesario reconocer que las políticas aparentemente neutrales pueden tener impactos diferenciados según el género. Por ello, es esencial que las mujeres, que son quienes mejor conocen sus propios retos y cómo ellos impactan en el desarrollo de sus carreras profesionales, participen activamente en el diseño de estructuras corporativas que promuevan su plena integración y desarrollo.
Sólo a modo de ejemplo, el modelo tradicional de facturación por hora de los despachos, a pesar de aparentar ser una política neutral, puede representar desafíos específicos para las mujeres. Particularmente, en México, donde las mujeres dedican en promedio 2.5 veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado(5), el modelo de facturación por hora -sobre todo si es la única métrica para evaluar el desempeño y premiar la productividad- puede desincentivar el crecimiento profesional de las abogadas, al no reconocer las barreras estructurales que limitan su disponibilidad de tiempo.
Además, existen factores culturales que influyen en la forma en que las abogadas perciben y reportan su trabajo. En sociedades como la mexicana, donde las mujeres han sido históricamente incentivadas a ser complacientes y a evitar generar incomodidades, la internalización de una cultura de la complacencia puede traducirse en una mayor reserva al reportar sus horas trabajadas. Según un informe del Stanford Law School Policy Practicum de 2016(6), incluso en despachos donde hombres y mujeres trabajan jornadas similares, las abogadas tienden a reportar menos horas facturables, en parte debido a percepciones culturales internalizadas que afectan su autovaloración profesional.
La inclusión de mujeres en el diseño de los modelos de negocio de los despachos permitiría visibilizar y atajar este tipo de obstáculos estructurales, por ejemplo, a través de la implementación de programas de mentoría enfocados en apoyar a las abogadas a revalorizar su trabajo y fortalecer su confianza al momento de facturar por hora.
Una posible estrategia para promover la inclusión de las mujeres en el diseño de los modelos de negocio, es crear comités internos integrados por abogadas de todos los niveles (pasantes, junior, senior y socias) en donde se discutan periódicamente iniciativas para mejorar los modelos de los despachos, brindando un espacio formal en el que dichas propuestas puedan ser presentadas, evaluadas e implementadas.
CONCLUSIÓN
La transformación hacia despachos legales más equitativos en México requiere de un cambio cultural profundo que normalice el liderazgo femenino. Visibilizar a mujeres en puestos clave, fomentar talleres de liderazgo y mentoría y fomentar escuchar la voz de las abogadas al crear diseños institucionales es esencial para que la igualdad deje de ser la excepción y se convierta en la norma.
*El contenido de este artículo es publicado bajo la responsabilidad de su autora y no necesariamente refleja la posición de Abogadas MX.
Referencias:
(1) McKinsey & Company. (2020). Diversity wins: How inclusion matters. Recuperado de https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-wins-how-inclusion-matters
(2) International Bar Association. (2024). 50:50 by 2030: A longitudinal study into gender disparity in law – Mexico Results Report. Recuperado de https://www.ibanet.org/document?id=IBA-Gender-Report-Mexico-2024
(3) Catalyst. (s.f.). Women in Law. Recuperado de https://www.catalyst.org/research/women-in-law/
(4) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2017). Building an Inclusive Mexico: Policies and Good Governance for Gender Equality. Recuperado de https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2017/01/building-an-inclusive-mexico_g1g717f7/9789264265493-en.pdf
(5) Banco Mundial. (s.f.). Gender Data Portal – Mexico. Recuperado de https://genderdata.worldbank.org/en/economies/mexicoWorld Bank Gender Data Portal
(6) Stanford Law School. (2016). Retaining & Advancing Women in National Law Firms. Recuperado de https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2016/05/Women-in-Law-White-Paper-FINAL-May-31-2016.pdf