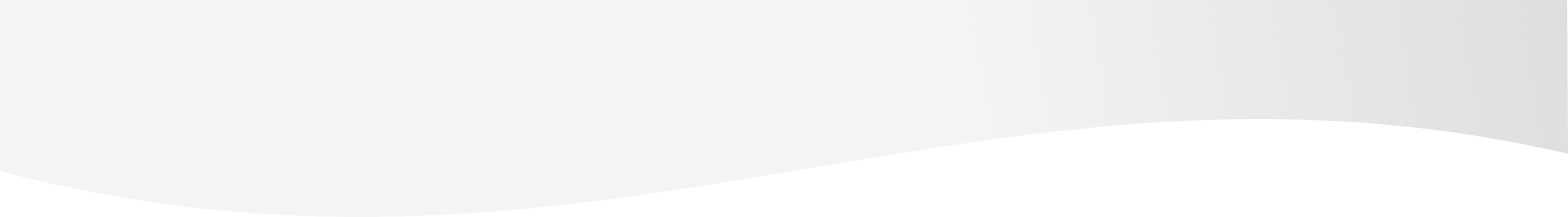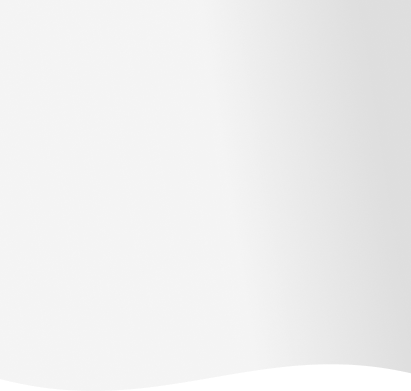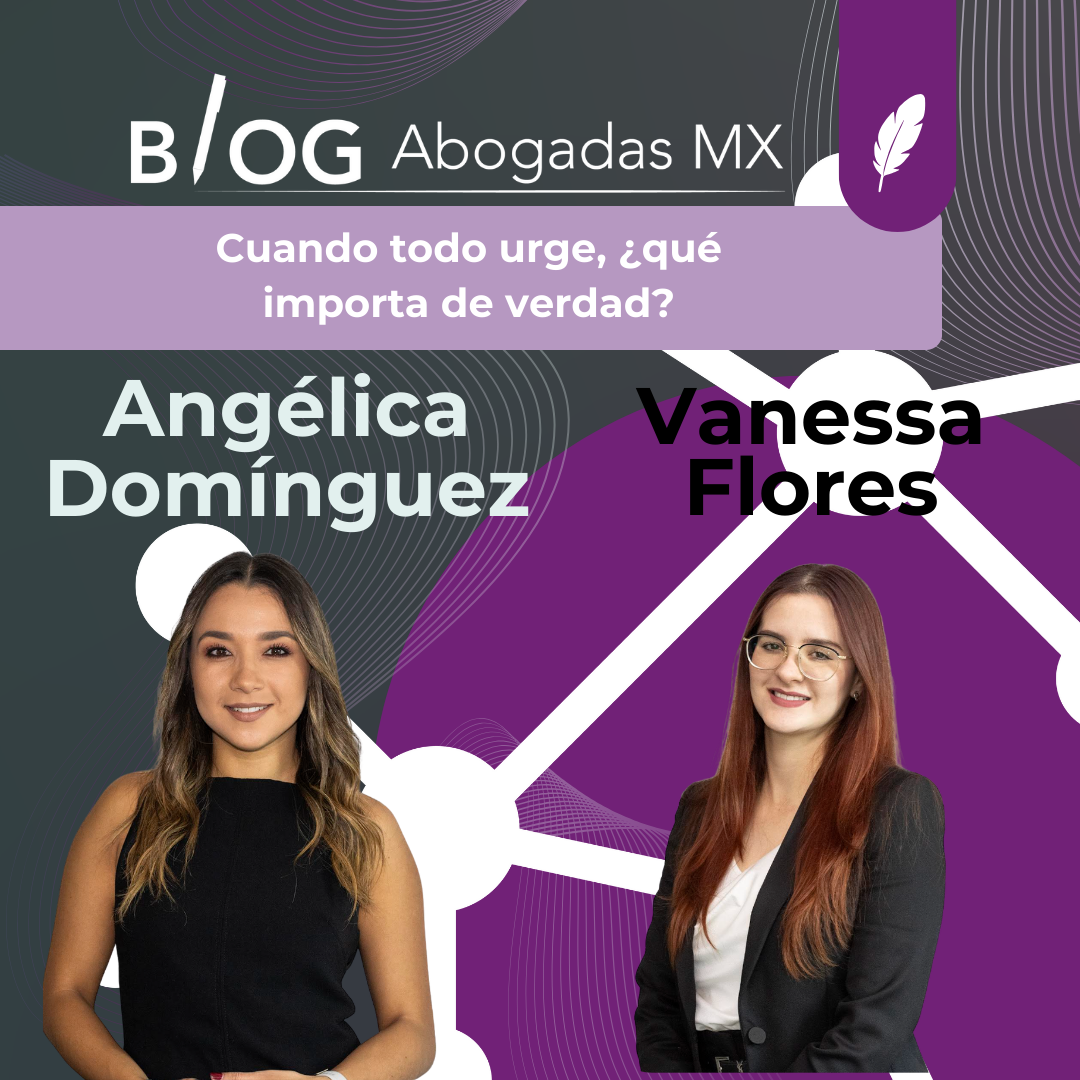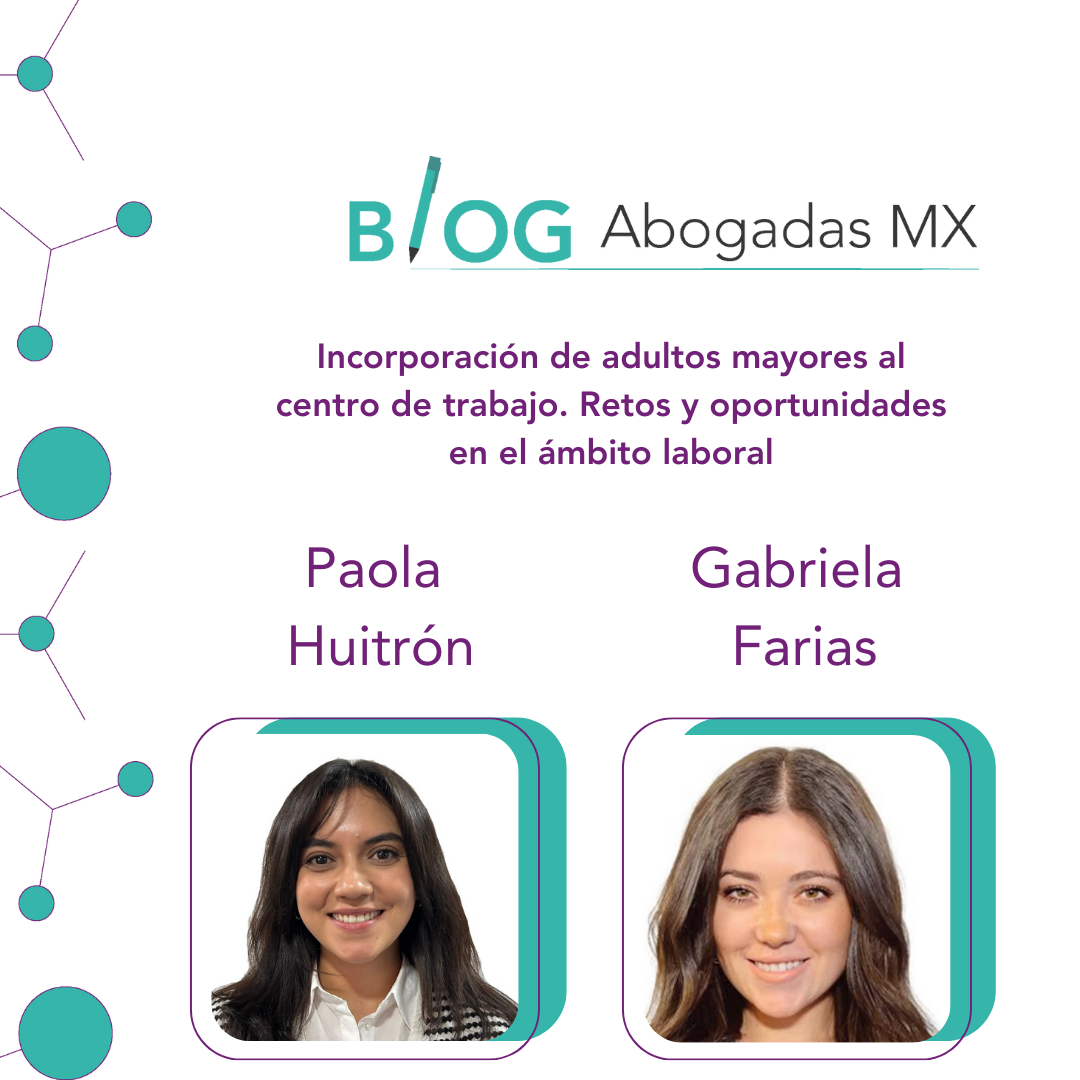DE LA POLÍTICA AL ESPACIO: ¿CÓMO SE TRADUCE LA INCLUSIÓN EN LOS ENTORNOS FÍSICOS Y SIMBÓLICOS DEL DERECHO
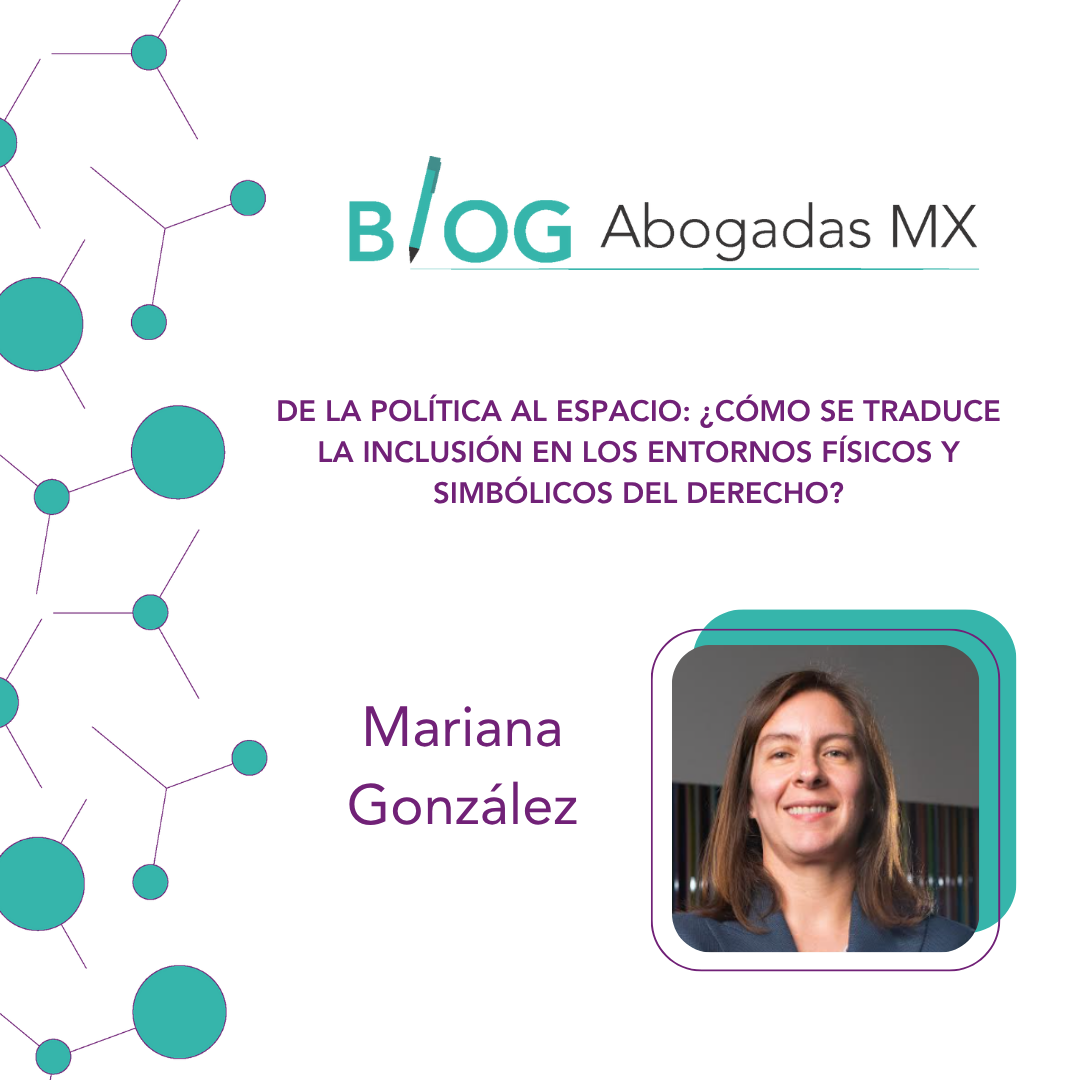
La mayoría de las firmas legales, tribunales, universidades y departamentos jurídicos en México ya cuentan con políticas institucionales de diversidad e inclusión. Es común ver compromisos públicos en páginas web, manuales de conducta, códigos de ética o incluso en redes sociales corporativas.
No obstante, muchas de estas políticas permanecen como declaraciones aspiracionales que no transforman las experiencias cotidianas de quienes habitan el mundo jurídico. Para que la inclusión sea efectiva, debe aterrizarse en los espacios físicos, simbólicos y relacionales, donde se ejerce el derecho, y eso requiere revisar prácticas, dinámicas y estructuras que muchas veces se asumen como “naturales” o “neutrales”.
Espacios físicos: ¿quiénes caben y quiénes no?
Un primer paso hacia la inclusión es observar los espacios físicos concretos: oficinas, salas de audiencia y áreas comunes.
En muchos edificios de despachos jurídicos aún no existen baños sin género o baños accesibles para personas de diversos géneros, lo cual puede poner en una situación incómoda a personas trans o no binarias.
Con frecuencia también faltan rampas de acceso para sillas de ruedas o señalética accesible. Por ejemplo, el uso de contraste cromático es fundamental para personas con baja visión, y los letreros en braille son esenciales para personas ciegas. Esta señalética debe cumplir con criterios específicos de accesibilidad, como el tamaño adecuado del cartel y de los puntos, para poder ser leída con la yema de los dedos. Además, su ubicación debe permitir una lectura cómoda y efectiva.
Como resultado, personas con discapacidad motriz, visual o auditiva enfrentan barreras sistemáticas para desplazarse y participar en igualdad de condiciones en muchos espacios de la esfera jurídica. Estas barreras no afectan únicamente a profesionales del derecho, sino también a clientes, testigos, personal administrativo y estudiantes que transitan por estos espacios.
En el ámbito judicial, es fundamental que, en especial los juzgados civiles, cuenten con intérpretes certificados en lengua de señas mexicana. Así, una persona sorda que acude a presentar una demanda por sí misma no tendría que llevar a su propio intérprete para ejercer su derecho a ser escuchada.
En el entorno corporativo o institucional, otro ejemplo de espacio necesario es el área de lactancia, indispensable para las madres que regresan a sus labores tras su periodo de maternidad.
Configuraciones simbólicas: el derecho como dispositivo de exclusión
Más allá de los espacios físicos, el derecho también opera a veces como un dispositivo simbólico que puede excluir de manera sutil pero persistente. El lenguaje jurídico, tanto en su forma escrita como oral, funciona muchas veces como un mecanismo de exclusión pasiva: su tono impersonal, su estructura altamente abstracta y el uso excesivo de tecnicismos refuerzan una idea de objetividad que, en la práctica, invisibiliza voces e identidades diversas.
Esta supuesta “neutralidad” del lenguaje jurídico y de sus prácticas está anclada en un ideal tácito de quién puede hablar con legitimidad dentro del campo legal: una figura típicamente cisgénero, blanca, urbana, de clase media o alta, sin discapacidad, y preferentemente masculina. Las experiencias que se apartan de ese molde tienden a percibirse como “subjetivas”, “emocionales” o “poco profesionales”.
En muchos entornos jurídicos, aún es mal visto que una persona abogada hable desde su experiencia como mujer trans, como persona no binaria, racializada o con discapacidad. Por ejemplo, en foros académicos o en salas de audiencia, no es raro que se cuestione la “imparcialidad” de una intervención cuando incluye referencias a vivencias personales que no encajan en ese molde dominante. Esto restringe la participación plena y limita la diversidad de perspectivas en la construcción del derecho.
Un ejemplo claro de configuración simbólica es la indumentaria profesional. Aunque los códigos de vestimenta rara vez se enuncian de forma explícita, existen expectativas tácitas que moldean quién es considerado “apropiadamente profesional”. Se espera, por ejemplo, que los hombres usen traje oscuro y corbata, mientras que las mujeres deben equilibrar profesionalismo con “feminidad” según criterios ambiguos y muchas veces contradictorios. Las personas no binarias, por su parte, se enfrentan a la inexistencia de un referente aceptado, lo que las expone a miradas, comentarios o exclusión en espacios como salas de consejo, audiencias judiciales, presentaciones a clientes o entrevistas de trabajo.
Estos gestos simbólicos (pequeños, reiterados, muchas veces invisibilizados) generan barreras acumulativas. No se trata sólo de inclusión “formal”, sino de habilitar condiciones reales de participación y reconocimiento dentro del ecosistema jurídico.
Dinámicas cotidianas: inclusión performativa
La inclusión no se agota en la contratación o visibilidad de personas diversas. En este sentido, muchas instituciones han comenzado a incluir a mujeres, personas LGBT+ o con discapacidad en sus equipos, pero los mantienen en roles periféricos. Esto se traduce en exclusión en las decisiones estratégicas, en la participación en proyectos o asignación de clientes clave, en el acceso a mentorías o en la representación institucional.
No es raro ver que las mujeres de una firma sean invitadas a eventos de diversidad, pero no sean consideradas para liderar un pitch con clientes, mientras que colegas varones heterosexuales con menos experiencia sí. Incluso es frecuente que el trabajo administrativo, no facturable, o pro bono descanse en las mujeres y no se encargue a los hombres de una firma. el personal.
Otro caso frecuente es la invisibilización de los cuidados. A pesar de que muchas políticas de diversidad hablan de conciliación, en la práctica sigue existiendo un sesgo hacia quienes son madres, cuidadoras de personas mayores o responsables del trabajo doméstico. Esto afecta especialmente a mujeres, pero también a personas de otras identidades que asumen tareas de cuidado sin reconocimiento.
Algunas firmas comienzan a cuestionar estas estructuras mediante iniciativas concretas: esquemas flexibles que no penalizan la carrera profesional, evaluaciones por objetivos en lugar de horas facturables, licencias igualitarias para paternidad y maternidad, e incluso mecanismos de redistribución del liderazgo cuando una persona tiene una carga temporal por cuidados.
Otras firmas e instituciones han implementado programas de mentoría cruzada entre abogados o abogadas senior y personas jóvenes, para dar mayor visibilidad y fomentar una cultura de diálogo generacional e interseccional.
También hay firmas que han comenzado procesos de evaluación por comités que utilizan parámetros objetivos para evitar sesgos inconscientes al revisar el desempeño de las personas.
Estas iniciativas no resuelven por sí solas las desigualdades estructurales, pero son un paso importante para cambiar los códigos no escritos que rigen el mundo jurídico.
Conclusión: la inclusión como práctica material y constante
Para lograr entornos jurídicos verdaderamente inclusivos, debemos pasar del lenguaje performativo a la transformación concreta de nuestros espacios. Esto implica hacer visibles las barreras físicas y simbólicas, revisar nuestros propios sesgos, y rediseñar estructuras que históricamente han privilegiado una sola forma de ejercer el derecho.
La inclusión no es un destino, sino una práctica constante, imperfecta y profundamente material. Se juega en cómo se organiza una sala, en quién toma la palabra, a quien se invita en un proyecto, y en qué palabras se permiten, entre otras cosas. No debemos limitar el esfuerzo a declaraciones institucionales; debe sentirse en la distribución del poder, en la manera en que nos miramos, en cómo escuchamos y en cómo abrimos espacios para lo distinto sin pedir que se adapte a lo mismo de siempre. Solo cuando abordamos estos niveles con honestidad y compromiso, podemos decir que estamos construyendo un derecho para todas las personas.
*El contenido de este artículo es publicado bajo la responsabilidad de su autora y no necesariamente refleja la posición de Abogadas MX.